YASMINA.

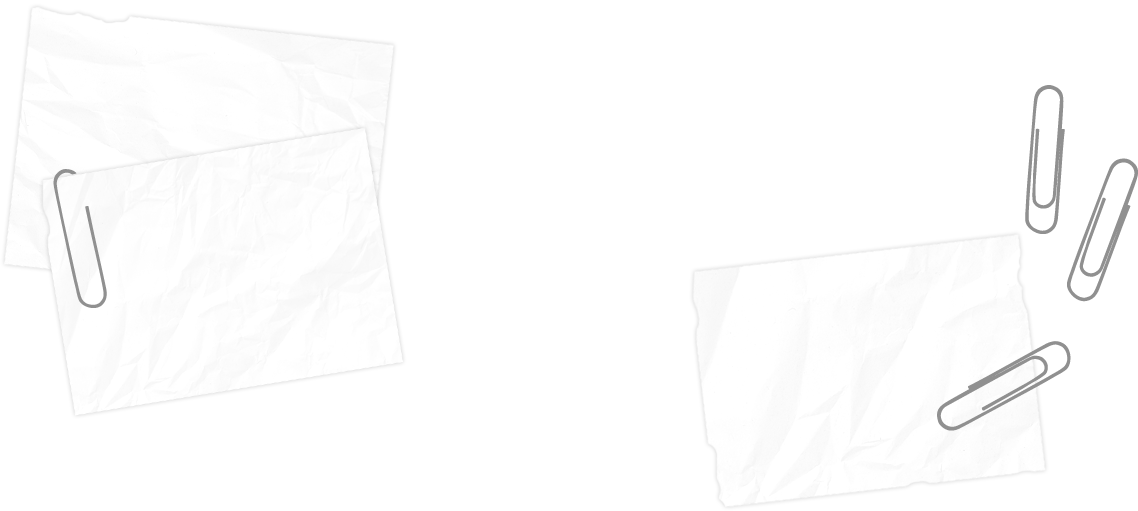
ADIVINANZA.
0: ORÁCULO.
Este mes, el cardinal diez del calendario y su ordinal y ordinaria décima lámina, ha tenido veinte días solares: soleados de pleno y desde el primer día; también lo fueron los previos, todos, los recién freídos y los refritos, e, incluso, los quemados y los restantes, reducidos a ceniza; sin embargo, el vigésimo fue el postrero: el final y el principio: a partir del vicésimo se precipitó el fin: el veintiuno por la mañana, el sol empezó a esconderse y, a las doce, al mediodía, se solapó del todo, haciendo del día una seminoche. Es viernes, veintitantos, y sigue sin salir: no sale desde hace una semana: en estos siete días, cero: ni un solo rayo ha entrado por las rendijas, no ha echado uno siquiera: ni asoma: no ha vuelto a vérsele: soles artificiales, amarillentos y vitaminados, lo sustituyen. Ahora mismo, según el rectángulo que reposa encima del radiador, descafeinado este, desvirtuado y convertido en repisa temporal, de un tiempo que rechina, son las cuatro y cuarto de la tarde. Acaba de caer un chaparrón: ha comenzado a las cuatro y ha concluido a y cinco: la conclusión, pues, es que ha durado cinco minutos, lo mismo que el de ayer, pero, además, está la curiosidad, que es esta: que, durante tal lapso, los relojes se han detenido y, al terminar, han reanudado el ritmo, al igual que ayer, o sea, como si una yema pulsara una tecla para pausar el tictac y, luego, la pulsase para proseguirlo; a diferencia del de hoy, el de ayer se inició a menos cuarto. Asimismo, en cuanto el chaparrón ha cesado, Gata ha salido de donde, acurrucada, suele agazaparse cuando llueve: de debajo del alféizar, el único que hay en la pared baja y uno sobresaliente. Ahora, brinca: salva de un salto la distancia que existe entre el suelo y el bajo: el espacio que media entre la acera, húmeda y encharcada, desde la que ha saltado, y el saliente, blancuzco y desconchado, adonde se dirigía y donde, no en vano, ha ido a parar: encogido el cuerpo, lo ha estirado como un acordeón, uno insonoro: sibilina, es la primera vez que se sube a ese sitio. Gata es una gata callejera: y casi siempre anda por una calleja, la de ahí, paralela y perpendicular, una del sur o de donde radica el norte, una calle carente de salida, con una sola bocacalle, y, aunque visible en planos y mapas, una calle sin nombre: suyo resulta el lugar, si no es al revés y es él, el lugar, el que la ha adoptado y hecho suya. Gata es de raza desconocida, no clasificada: ni se conoce su cuna ni cuál ha sido su camino: a falta de pedigrí, nadie sabe de dónde viene; pero yo sí, yo sé de dónde procede y de qué desciende, porque yo no soy nadie. Gata es de corta edad, y es pequeña pero robusta cual roble; tiene puntiagudas las uñas y púas en la cola, una plaga de pinchos y no de pelos, seis bigotes mayúsculos, muy largos, lengua serpentina y, tatuado en la barriga, transparente y no visto, un ocho indeleble y diminuto, un ocho infinitesimal. Gata no es lo que aparenta: bajo su aspecto, esa apariencia de minina, habita un angelito anómalo. Gata no es sino un juguete: un animal amorfo, uno movido y manejado por ELLO. Gata es una gata predestinada: una del más allá, enviada del menos uno, de la antesala de allá arriba, en la que han de estacionarse algunos. Después del salto dado, queda quieta: pasmada: tanto que pareciera disecada, una estatua. Persiste un rato así, estática; pero, de repente, vuelve en sí. Abandona la posición inmóvil, inanimada y toma otra postura: se tiende; mas deja la cabeza tiesa. Enmarcada por el marco y la persiana, bajada a medias, podría pasar por personaje de un cuadro, uno costumbrista: de fondo, detrás de ella, en el muro de enfrente, parte de un grafiti, un grito petrificado, un rezo y, declinado y decaído, el tronco, desvestido, de un maniquí, torso desnudo y empapado en llanto de lluvia, una muñeca con la que niños y niñas juguetean cada enero; fuera del encuadre, en un rincón, un contenedor de cachivaches, cacharros contantes y sonantes, que la gente tira y la gata trocea y, a cachitos, traga, y, en el aire, colgada de un cable, una zapatilla, de suela ennegrecida por la roña de las calles, con un cordón anudado y uno desatado y, en lo interno, fantasía, ficción y un sueño. Pegada a la ventana, la única que hay en la planta baja, frente a la reja, raquítica, y el cristal, cerrado hasta el tope y repleto de gotas frescas que, superpuestas, se suman a las secas, mira hacia el interior, este habitáculo, el del piso de abajo, uno dispar, sin par en el inmueble, una habitación no encajada. La brisa que callejea, a fines de octubre, roza su pelaje, abundante, aterciopelado y de un azul añil; pero el viento suave, sedoso de otoño no es lo único que toca su pelambre, pues una mano surgida de la nada se pone sobre él, erizándolo: una mano silenciosa y lisiada, de cara nívea y cruz negra, que lo acaricia mientras la gata, crispada como si fuese la mano del diablo, lanza maullidos, agudos y acuciantes, que van destinados a quien se halla adentro, dentro de aquí: te llama a ti, que, aun durmiendo, no descansas, puesto que, en tu mente, luces permanecen encendidas. Llamativos, sus ojos se abren, se agrandan: llamea el ocre de su mirada, la cual nunca es casual. Hasta que, tras deslizar los dedos por el espinazo una última vez, la mano se aparta de su pelo y se aleja, haciéndose más y más borrosa. Hasta que la mano dobla una esquina y desaparece, llevándose consigo el escalofrío y el consiguiente resfrío. Es entonces que Gata retorna a su ser: lo consigue poco a poco, le cuesta, tarda en reponerse, en recobrar la paz quitada. Recuperada ya, se tumba enteramente y, con una sonrisa sin rematar, que no ríe, espera a que vaya yéndose la tarde, en cuyo pavimento retumba un reguetón barriobajero, uno que rima por un morir prematuro. Llegada la noche y su madrugada, habrá un eclipse.